—¡No te olvides el paraguas!
Y dale con el paraguas. Mira que se lo he explicado por activa y por pasiva pero no hay manera que le entre en esa cabezota que a las 16:00 horas de una tarde de pleno mes de verano sito en el sudeste de la zona suroeste de la península ibérica realizando una ruta a través de un primoroso secarral de más de diez kilómetros por una trocha de cabras con una cota máxima de casi mil metros y con un desnivel de subida acumulado de unos trescientos metros, además de molesto, en el hipotético supuesto de una deshidratación severa lo menos provechoso es un bruno paraguas a modo de sombrilla.
Pero nada, aquí estoy en la flor de mi adolescencia cumpliendo con el entrenamiento del súper plan ponte en forma que lo vas a petar con una calima de órdago del cuarto día más caluroso de los últimos cincuenta años, hambriento, sediento, sudoroso, al límite de la desintegración con un destartalado paraguas gateado a una descomunal pendiente camino arriba a ver si consigo afinar mi calamitosa figura.
Madre mía, si es que salir a esta hora nada más que se me ocurre a mí. ¡Puf!
Soy débil, muy débil. Lo reconozco, así es. Casi estoy en la cima pero estimo que si no hago una parada reglamentaria este intensísimo dolor de flato acabará por perforarme el abdomen asimismo de explosionarme el pecho si tomo otra aspiración profunda por la boca. Hiperventilando me arrastro hasta soltarme sobre una piedra al cobijo de la única sombra en varios miles de millones de kilómetros a la redonda. En un intento fallido, procuro recuperar el resuello para poder degustar un pitillo a la dulce agradable sinfonía de las chicharras pero la primera calada me provoca una sacudida de tos ininterrumpida por fuertes convulsiones hasta que vomito en repetidas ocasiones.
Desisto, me doy media vuelta y aquí lo dejo. Desanimado me incorporo reparando entonces en la presencia de mi estimable compañero de fatigas que se partió nada más apoyarme en él como si de un bastón se tratase y, en una agudeza de lucidez sin igual, le prendo fuego con el ansiado deseo de echarme en cara al ideólogo de la belleza interior. Cuando aprecio que no hay manera posible de aplacarlo y que los enérgicos aspavientos refuerzan la combustión, arriesgo por arrojarlo al marchito pastizal antes de carbonizarme originando en un periquete un esplendoroso incendio, que dicho sea de paso, sin nada que envidar al acaecido a la Antigua Roma.
De modo que poco más puedo hacer aquí ya. Dispongo desandar el camino de regreso a casa sin mayor distracción que la del urgido desplazamiento de unos camiones de bomberos en dirección opuesta a la mía que con perplejidad me examinan al pasar cuando espoleo mi marcha imposibilitando ser identificado. Como una exhalación, para asombro mío y el de mi madre, me persono ante ella en un estado ruinoso sin ocasión de insinuar un aceptable esclarecimiento de la pérdida del paraguas antes de sonar el timbre de la puerta.
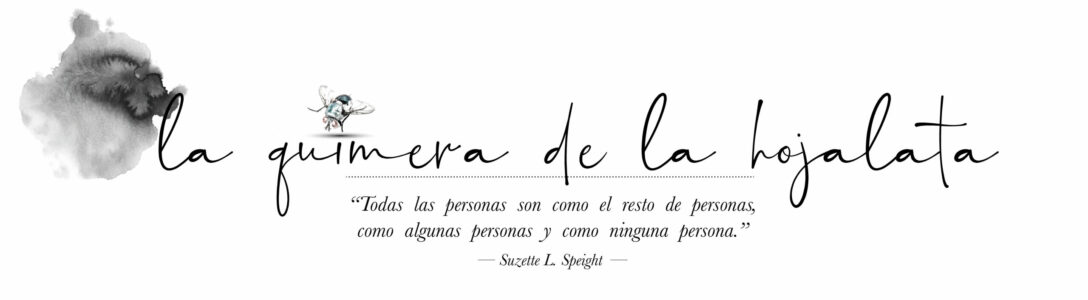
No, si va a ser verdad el dicho aquel de cuando el diablo se aburre…o aquel de que los paraguas los carga el diablo.
¡Madre mía Catilinaria!, salir a esas horas en verano en la zona suroeste de nuestra península y no morir en el intento. Pero lo que me fascina es qué pensamiento, inquietud o lo que sea lleva a alguien a pensar voy a prender este paraguas y a ver qué pasa…¡y cómo lo explicas además!. Es que hay mentes que son un misterio y todo un desafío.
Yo creo que la culpa es del ejercicio físico, ¡no puede ser bueno!, que los hay que empiezan y terminan creyéndose Rocky Balboa, no te digo más.
Ni se figura la de ocasiones que le pregunté al galán de esta historia qué circunstancia en su existencia le acuciaron a tal estro, pero aún a día de hoy continúa alegando lo mismo: puro aburrimiento… y no quiera saber como culminó tal peripecia, ¡vaya tela!
Por cierto, no se valga de tan malas artes para sacar a relucir mi pasmoso derechazo que, no es por nada, pero se le aprecia la pelusilla y eso no está bonito, querida.