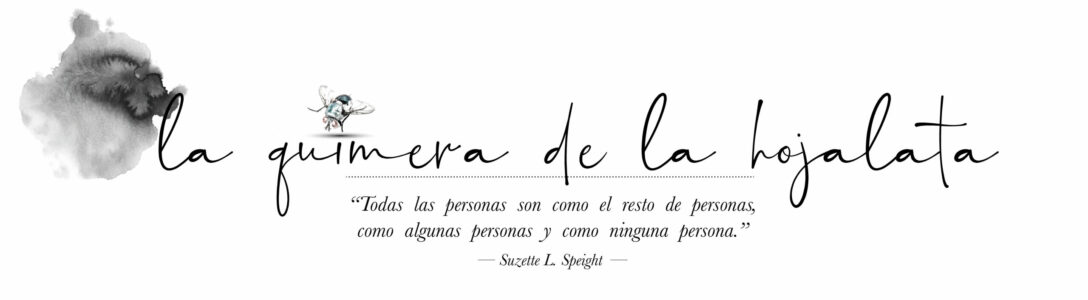En la introspección de mi raciocinio jamás recurro a embelecos.
Me enervan aquellos que no tienen dudas y respiran colmados de incuestionable certeza; los que se aferran con firmeza a sus convencimientos por encima de los de cualquiera; los que juzgan sin conocimiento de causa porque están comidos de prejuicios obsoletos que les impiden concebir otra realidad desemejante a la que manejan.
Me cansa el camino recto de única trayectoria; el orden de lo correcto y el equilibrio de lo adecuado amordazando a lo impropio de lo deseado; el ensordecedor ruido de la delicadeza femenina frente a la fortaleza masculina; en general, los discursos manidos sobre lo establecido del qué debe ser y cómo ha de ser; y en su totalidad, el sinsentido de creerse especial o insustituible por ser diferente al resto de borregos adoctrinados.
Detesto hasta devolver a esos que hacen de su bandera la indiscreción; a los que pegan la chapa única y exclusivamente acerca de su existencia; aquellos que amparan la defensa de clases superiores a otras por el arbitrario hecho de nacer en el lado favorable de la vida; a esos otros que disfrutan la miseria de conciencia o el despotismo de sus actos que, para colmo, se jactan de ello.
Lloro desoladamente porque la inviolabilidad de inocentes se extingue sin que se haga nada por ellos; porque la atrocidad se normalizó hasta llegar a ser meros números de estadísticas que a nadie interesan; porque el provecho privativo prevalece sobre el beneficio comunal; porque nunca me adoctrinaron en el aquí y en el ahora y mataría con mis propias manos esa ilusión de un inexistente mañana.
Pero ante todo, y sobre todo, no admito ni consiento al cobijo de ninguna exculpación apreciar el más mínimo atisbo de reflejo en mí mismo de alguno o cualquiera de los asertos que en estas líneas suscribo ya que si así fuere me despedazaría con uñas y dientes. Sin piedad.