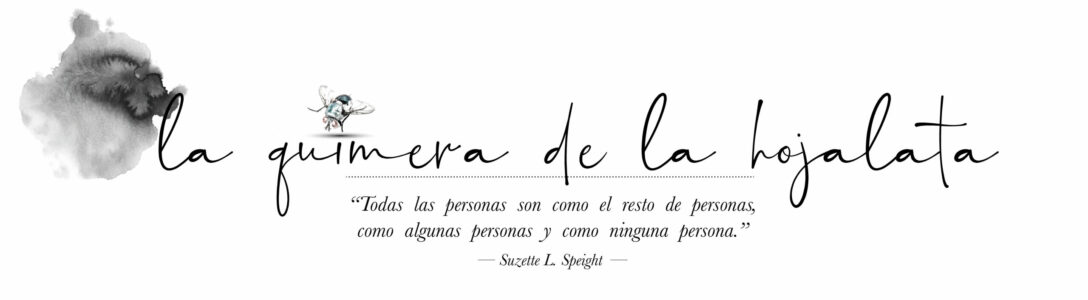Sita en el costado izquierdo al fondo del parque junto al inmenso magnolio; lo suficientemente retirado con el deseo de no ser advertida, sin embargo, con una ubicación privilegiada ideal como observatorio particular de todo lo que cada tarde allí acontece. Lo conforman listones de madera ajada por las inclemencias de las estaciones, la escasa pintura verdosa que aún perdura se descascarilla al tacto y un batiburrillo de inscripciones grabadas lo cincelan a modo de indicativo de los transeúntes acomodados en el ínterin del tiempo sobre él.
A veces antes, a veces después, pero la mayoría de atardeceres me siento en el acostumbrado banco a leer con el único propósito de desconectar de mi presencia. Así, entre letras narradas y parloteo entremezclado con la algarabía del juego infantil, contemplo el devenir del acontecer en aquel cercado donde algunos rostros son conocidos por el coincidir data tras data y otros tan solo son espontáneos figurantes de faltos minutos.
En ocasiones, las menos, me coloco los auriculares aquietando el sonido existente. Entonces, el alboroto que se muestra ante mí torna a una escena casi teatral en la cual los personajes poco o nada atesoran con su materialidad y, en el anhelo de ser conocedora de sus verdaderos quehaceres, les asigno acciones proyectadas bajo la dirección de mi caprichosa imaginación adecuándose a la métrica del ritmo atronador en mis oídos.
Resulta curioso como se llega a instaurar cierta familiaridad en un momento o en el lugar más insospechado únicamente por insistir en la práctica sin apoderarse por ello de una monótona rutina en la que cada uno somos anónimos conocidos o extraños ignorados que vienen y van.