Hay sonrisas que no son de felicidad, sino de un modo de llorar con bondad” —G. Mistral
Dado el debut del curso poco podía figurarme que, además de conocer en hondura y al dedillo las Sagradas Escrituras, ese iba a ser el periodo más inolvidable de toda mi supervivencia escolar que, asimismo, decretó una decisiva dicotomía en mi universo.
Por aquel entonces coexistí con un igual masculino que era la encarnación del mal hecha niño —aseverado textualmente por sus educadores—. Desafiante, respaldado en todo momento por secuaces elegidos a su arbitrio, impartía justicia a su libre criterio y dictaba quién era apto, o no, para pertenecer a la pandilla de los guays conforme a las marcas de sus vestimentas. A pesar de ello, era divertido y poseía ese atractivo que solo se les conceden a los tipos duros que aprisionan un alma frágil.
Ese gamberrismo, el que nunca entendí ni compartí, se desvanecía cuando me brindaba una fugaz mirada y afloraba una tímida sonrisa que me enloquecía hasta desfallecer y, por suerte para mí, reparó en mi existencia. Debido a mi imperecedera inhabilitación nos era imposible coincidir en el recreo así que se las ingenió para acabar sentado a mi lado en clase compartiendo pupitre, tareas, risas y alguna que otra efímera y casta caricia. Desatendimos estudios y juegos distraídos en descubrir como únicamente a dos niños compete. Yo era su chica y a mí me encantaba serlo. Y así me fueron concedidas mis primeras palabras de amor perfiladas en código morse; nunca unas rayas y unos puntos pudieron expresar tanta ternura y tanta lealtad simuladas entre alguna que otra guarrada para paliar una despedida.
Él era el eterno castigado mirando hacia la pared, que transcurrido un instante desobedecía para volver al pupitre y retomar nuestras finezas. Y en esas estábamos, ajenos a todo acontecer que no fuéramos nosotros mismos, cuando advertí acercarse por detrás de él a una enfurecida Hermana Luisa. Sin mediar palabra lo agarró firmemente y, ante el desconcierto de todos, le propinó la paliza más brutal y despiadada que jamás me he visto obligada a presenciar. Entre golpes lo devolvió al rincón, lo arrodilló, le atizó un sonoro coscorrón contra la pared y con dos tremendas bofetadas como traca final se aseguró que no volviera a moverse.
Petrificada en mi sitio esperaba mi turno para percibir mi correctivo punitivo delante de mis compañeros pero, para asombro mío, la buena señora se atusó las vestiduras y retomó la lección como si nada hubiera acontecido.
Incapaz de asimilar lo ocurrido, no me atrevía ni a respirar y transcurridos unos minutos, me envalentoné a mirar hacia el rincón del castigo donde permanecía inmóvil su maltratado cuerpo. Paulatinamente giró su rostro hacia mí, con lágrimas contenidas me dedicó una íntima sonrisa la que correspondí a duras penas. Admiré como una solitaria gota recorría sus facciones. El suyo era un llanto seco, de sollozo discreto con profundo desconsuelo del que brota desde las entrañas de legítimo decoro, retumbando en lo más hondo de mí su desgarrado grito en el máximo omnímodo de los enmudecimientos.
Y de ahí nace el porqué de una mis divisiones de la humanidad: los que tienen un bonito llorar y los que no. Observando a una persona en su llanto he profundizado más en ella que de cualquier otro modo porque una lágrima ofrece siempre una veracidad.
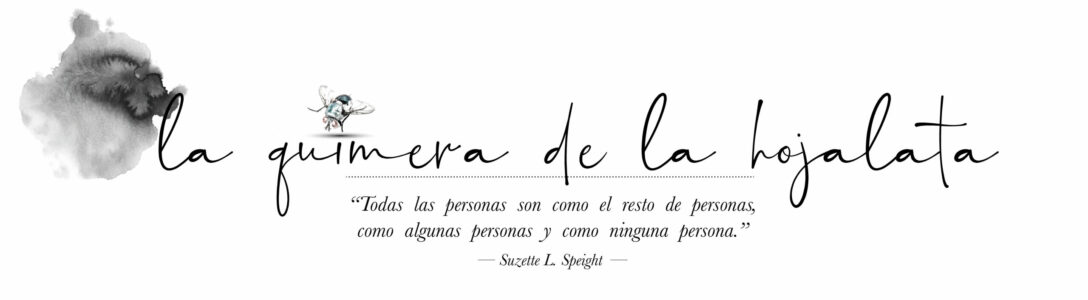
En este tiempo que vivimos, de pensamiento casi único, en el que la gran mayoría dividen al mundo en tanto tienes tanto eres, lo diferente se hace mucho más especial.
Me gusta la gente que se sale de la normalidad, que crea su propia forma de entender al mundo… conozco hasta quien ha creado su propio idioma, ¿no es fascinante?
Shhh, calle, calle… que en maño igual ya no pero en bengalé fijo que averiguamos lo del huevo batido. No se me impaciente que la mantendré documentada.